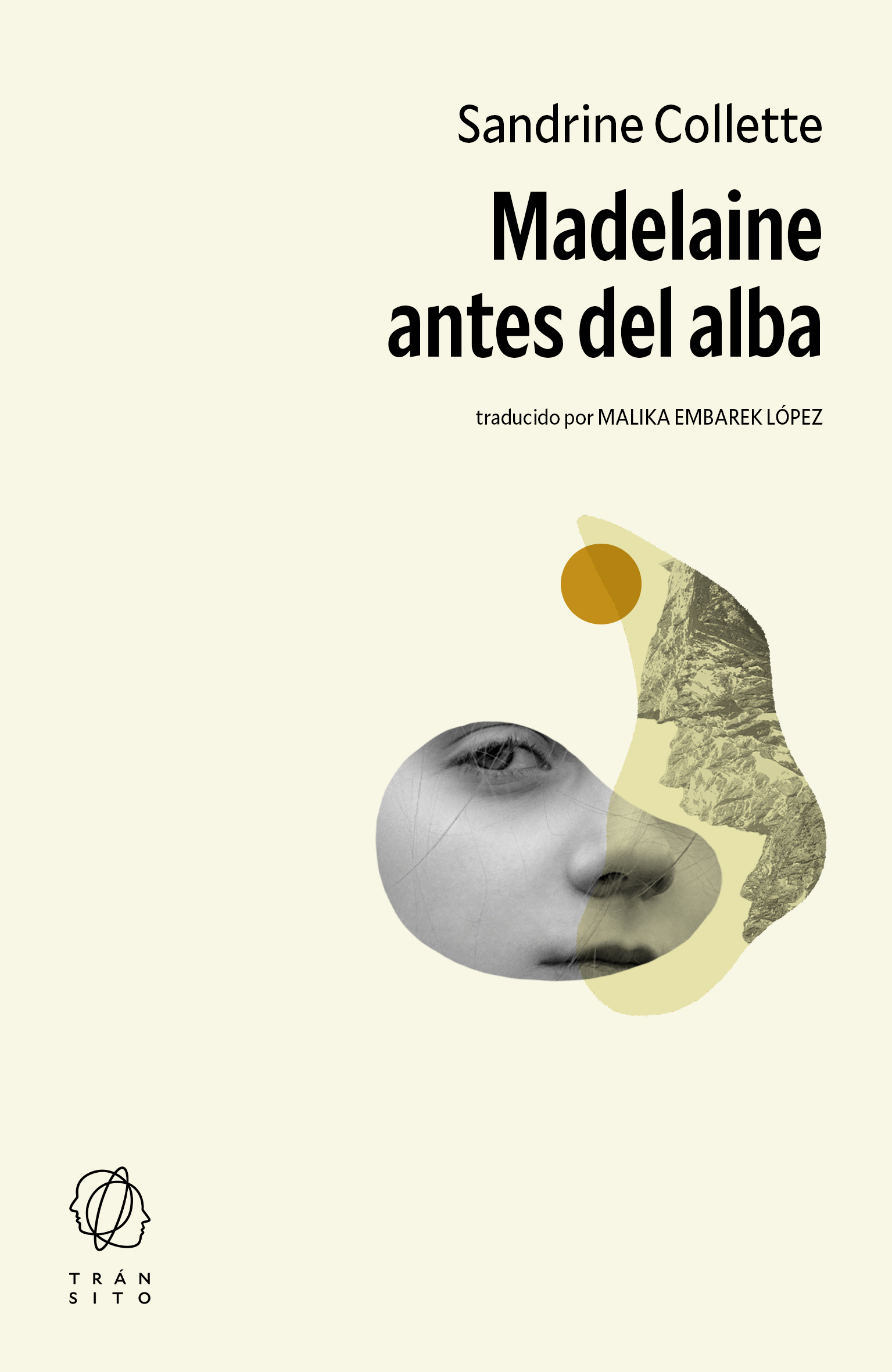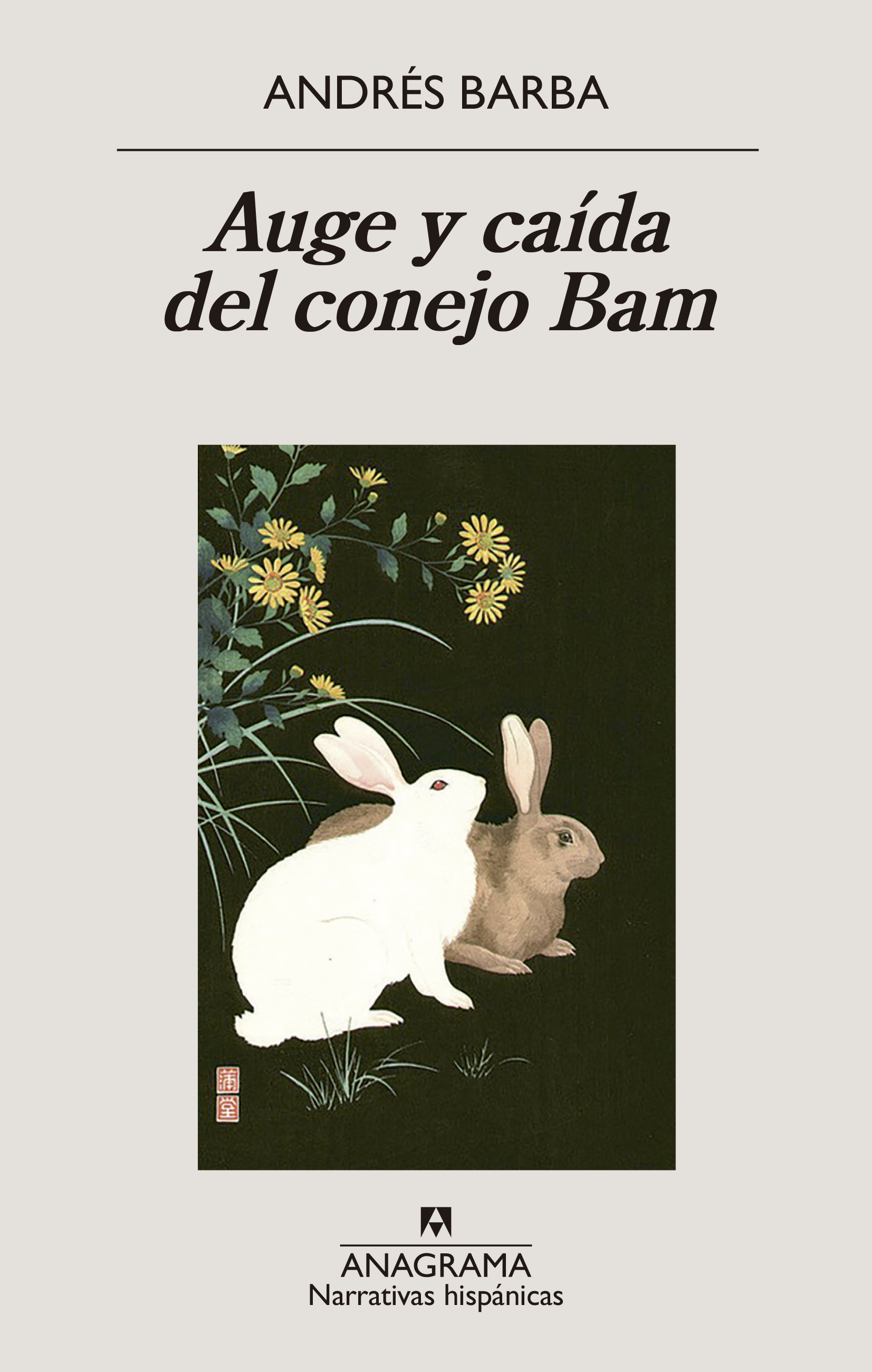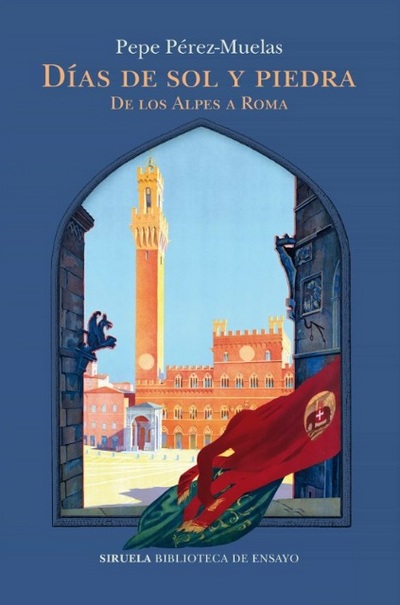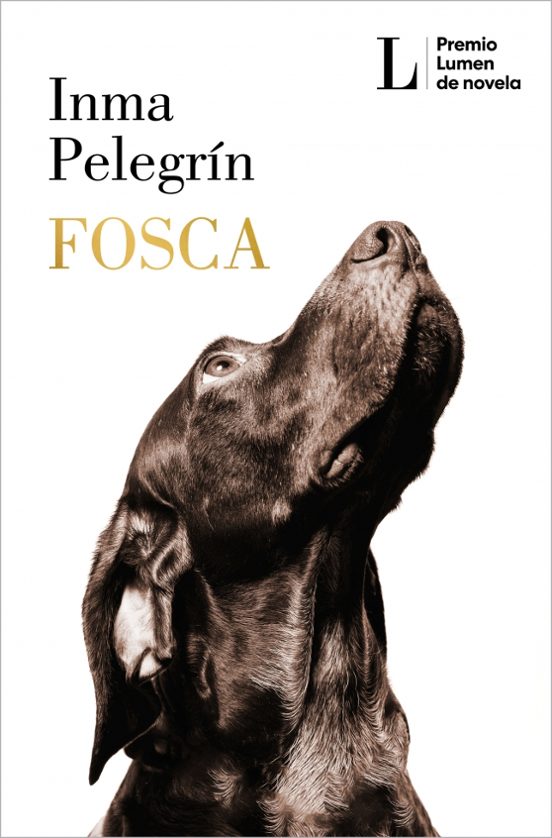Los espacios de lo siniestro. Sobre ‘La sangre está cayendo al patio’ de Elvira Navarro
Aunque no es lo más frecuente, son varias las grandes obras de la historia de la literatura cuyo protagonismo reside en sus espacios. Desde el Macondo de García Márquez y la Comala de Juan Rulfo hasta ejemplos más cercanos y también notables como la cárcel de ‘Los días de la peste’ (2017) de Edmundo Paz Soldán, son muchos los libros en los que los lugares en los que se desarrolla la trama adquieren casi o más protagonismo que los personajes principales. La propia Elvira Navarro ya había tomado una decisión parecida en su anterior obra, ‘Las voces de Adriana’ (2023), cuya parte central está dedicada a describir la casa de la familia de la protagonista de manera exhaustiva y portentosa. En el caso del libro que nos ocupa, los espacios adquieren también un papel relevante en casi todos los cuentos que componen ‘La sangre está cayendo al patio’ y se vinculan al género al que se adscribe la mayoría de ellos: lo fantástico.
Y es que el libro se puede entender como un catálogo de lugares vinculados a lo siniestro, como una serie de historias en las que las viviendas de los protagonistas u otros rincones por los que transitan están en la base de los miedos que los atenazan. Esta vinculación entre las casas propias y el temor que ellas provocan en los personajes es la base de tres de los cuentos del conjunto. El primero de ellos, y también del libro al que una frase suya da título, es “La lavadora”, un inquietante relato fantástico en el que un hecho inverosímil, sale sangre del electrodoméstico en el que la protagonista lava la ropa, le sirve a Elvira Navarro para tratar un tema aún más inquietante: las relaciones de vecinos. El mismo espacio, un edificio de viviendas, aparece también en “El vigilante”, pero si en “La lavadora” la tensión venía desde las personas que compartían comunidad con los dueños del electrodoméstico maldito, aquí estas aún no han llegado. Se trata de un bloque sin habitar y ni siquiera sin terminar en el que el protagonista entra a vivir para vigilar la obra por las noches. Es este espacio tan proclive a provocar el miedo como es una urbanización vacía en una zona aún por desarrollarse el que irá poco a poco inoculando en el protagonista un temor cuyo origen es difícil de hallar.
Esta terna que vincula lo fantástico y las viviendas, formada por los que considero los tres mejores relatos del conjunto, se completa con “El proyecto”. En este caso nos encontramos con una familia encerrada por la pandemia en un chalé a medio construir. La parte de arriba, la que aún no está terminada, se convierte en el refugio de la madre cuando no puede controlar al hijo pequeño, desquiciado por la falta de límites y el confinamiento. En estos tres cuentos Navarro demuestra una vez más la maestría que ya exhibía en las narraciones de ‘La isla de los conejos’ (2019) para ofrecer al lector relatos desasosegantes sobre personajes al límite. El cuento que quizás más recuerde a los de su anterior libro de relatos quizás sea “El recogedor de animales”, sobre un trabajador que debe limpiar las carreteras de la provincia de Guadalajara por las noches y que se obsesiona con intentar salvar a todos los animales que encuentra malheridos y moribundos en las cunetas.
Otra trilogía, esta aún más cohesionada que la anterior, la forman tres relatos ubicados, al contrario que el resto de textos que se desarrollan en España, en la ciudad de París. Además, el último de ellos, “La ciudad del miedo", tiene un carácter metaliterario, ya que cita la creación de los otros dos. Tanto “La ciudad del miedo” como “El miedo a la ciudad” forman una especie de díptico, como los dos títulos simétricos apuntan, con tramas bastante similares. En ambos relatos una estudiante española, Almudena, se adentra no se sabe muy bien por qué en una peligrosa ‘banlieu’ parisina. Se trata de textos basados en el deambular de la protagonista, que recuerdan a esas narraciones de Sergio Chejfec en el que la trama se vincula al paseo ciudadano del protagonista, y en el que el peligro reside en la propia degradación urbana del barrio y en la violencia latente que allí se respira. En ambos lo fantástico aparece casi al final y de manera diferente; en los dos desenlaces se descubrirá lo que parecía amenazar desde el principio a la chica en su paseo por el barrio. Esta trilogía parisina se completa con “Tela de araña”, quizás el texto menos brillante del conjunto, en el que Almudena debe aguantar en la residencia estudiantil en la que habita el acoso de un estudiante que se ha encaprichado con ella.
El temor que provoca la vivienda propia, que veíamos en la primera trilogía de relatos que hemos agrupado, vuelve a aparecer en “El ramito de violetas”. Sin embargo, aquí la inquietud en la protagonista no viene provocada en su casa por ningún elemento fantástico, sino por algo tan prosaico como es la pobreza. Mari debe reducir sus gastos a lo mínimo tras una mala racha económica y familiar y sobrevivir en su piso sin agua ni luz eléctrica. En este cuento el elemento fantástico aparece no allí, sino en un espacio también propicio para ello: el cementerio. A pesar de ello, el lector empatiza más con Mari por lo que ha sufrido a nivel familiar (la muerte del padre, la enfermedad mental de la madre, el distanciamiento con el hermano) que por los hechos sobrenaturales que parecen acaecer en el camposanto. El libro se completa con un relato bastante diferente al resto por varios motivos; “Los amores idiotas” es más largo, no hay elementos fantásticos y los espacios no tienen tanta importancia. El cuento nos relata la extraña relación que la narradora establece con Pep, un obeso vendedor de productos eróticos, y con el resto de pintorescos personajes con los que se encuentra cada noche en el ÑÑ, un cabaret que ofrece espectáculos de drag queens.
Elvira Navarro nos muestra en ‘La sangre está cayendo al patio’ que nuestros temores pueden esconderse en cualquier lugar y que, a menudo, estos no tienen un origen real.
Reseña publicada en La Verdad: