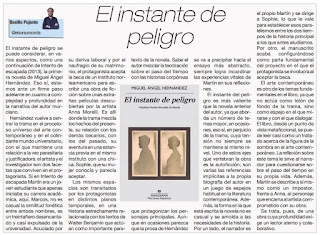Familias de cereal, Tomás Sánchez Bellocchio, Candaya, 2015, 190 págs., 15€.
Si algo caracteriza a la narrativa de nuestro tiempo es la posibilidad de encontrar grandes historias en contextos de lo más cotidiano. Existen en nuestros días numerosos cuentistas que arman relatos de gran calado sin traspasar las paredes de una casa. En ese ámbito doméstico se mueven los doce relatos que componen Familias de cereal, el primer libro del argentino Tomás Sánchez Bellocchio.
Como el propio título adelanta, el microcosmos familiar va a ser el contexto en el que se desarrollen todas las tramas. El autor sigue al pie de la letra la conocida sentencia con la que León Tolstoi comenzó Ana Karenina: “Todas las familias dichosas se parecen, pero las infelices lo son cada una su manera”. Las que van apareciendo a lo largo del libro conforman una especie de catálogo de infelicidades: divorcios, violencia, enfermedad, muerte… Se podría decidir que Sánchez Bellocchio pone el foco en familias disfuncionales, si no fuera porque, realmente, la rareza la constituyen las familias completamente felices que sonríen a todas horas y que sólo existen en los anuncios o en la irónica portada del libro. A partir de este nexo, los relatos se van bifurcando hacia terrenos más escabrosos en algunos casos o hacia problemas graves tratados con cierta ternura, en otros textos.
Esa ternura la encontramos, por ejemplo, en dos relatos que comparten el leit motiv: el surgimiento de Internet como herramienta que permite unir a dos generaciones. En el caso de “Disco rígido”, acompañamos a un padre que, con la ayuda de un informático muy joven, trata de conocer mejor a su hijo fallecido a través de su ordenador. En el último y más extenso relato del libro, “La nube y las muertas”, una adolescente con problemas tutoriza a su abuela y sus amigas en el aprendizaje de Internet.
En otros relatos, la familia necesita de un elemento ajeno para afianzarse y estrechar sus relaciones. En “Ciudad de cartón”, un chico que recoge basura se convierte en el inesperado cicerone de un padre y su taciturno y extraño hijo; mientras que en “Cuatro lunas” es el preparador físico que contrata una familia de obesos el que acaba uniéndolos de la manera más insospechada. Sánchez Bellocchio también se pregunta por los límites del concepto de familia; así, en “Interrupción del servicio”, una madre y su hijo descubren lo poco que conocen a la criada con la que han convivido durante años. La distancia de edad entre el narrador de “Mitad de un hermano” y el hijo de su padre y su nueva esposa y el carácter consentido del niño lo ponen en una situación extrema que tiene poco de fraternal.
El contexto familiar provoca cierta mitigación de las rarezas de algunos de sus miembros que poseen comportamientos insólitos, como escribir un extraño bestiario, “Animales del imperio”, o cambiar las peleas por una especie de actuación cuando el hijo graba con su videocámara, “Familias de cereal”. En otros relatos, el opresivo espacio de la casa familiar se contrae aún más hasta confinar a uno de los personajes en su dormitorio, el anciano que agoniza en “Hacedor de dinero”, o en el cuarto de baño, el chico de “Historia de la caca”.
Las familias de estos estupendos relatos de Tomás Sánchez Bellocchio nos muestran las infinitas posibilidades narrativas que ofrecen esos lugares aparentemente anodinos que son nuestros hogares.
Reseña publicada en El Noroeste: