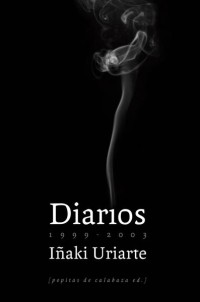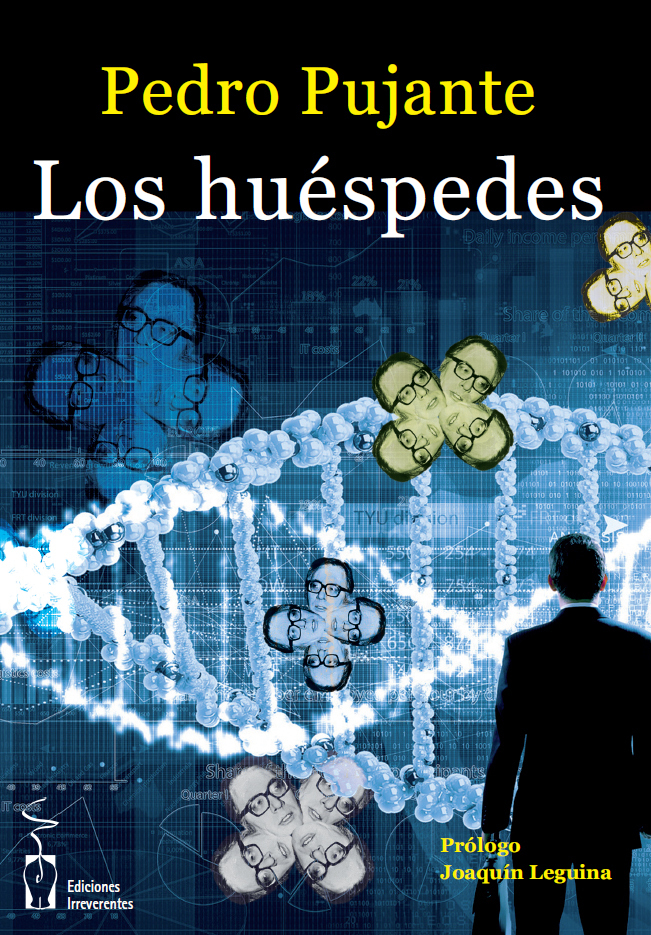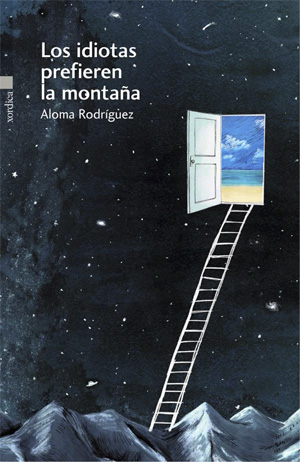Diarios (1999-2003), Iñaki Uriarte, Pepitas de Calabaza, 2010, 184 págs., 15€.
Salvo excepciones destacadas como la de Andrés Trapiello, la escritura diarística española no ha alcanzado el desarrollo del que goza en otras literatura europeas. Ni el éxito de otros géneros del yo (la autobiografía o la autoficción) ni el desarrollo de una herramienta tan cercana como el blog han supuesto un aumento del número y de la calidad de los diarios publicados en nuestro país. Por ello produce cierta sorpresa el pequeño éxito de crítica y de público (selecto, eso sí) que han cosechado los tres volúmenes de diarios de Iñaki Uriarte. Tras la lectura del primero de ellos podemos confirmar que lo que anunciaban los elogios de voces tan respetadas como las de Enrique Vila-Matas, Jordi Gracia o Manuel Jabois se cumple con creces.
En un género en el que el material narrativo proviene de la experiencia propia, el lector siente curiosidad por la biografía del autor; la que proporciona la solapa de este primer volumen es tan sucinta que más que situar, descoloca. Tan sólo se cita la fecha de nacimiento de Uriarte (1946) y los nombres de las ciudades en las que nació (Nueva York), creció (San Sebastián) y vive (Bilbao), y, sin embargo, pocas biografías son tan precisas como ésta. Urrutia, conocido en los círculos literarios vascos por su labor como crítico en un periódico, se jacta en el libro de no haber tenido jamás que realizar un trabajo serio. Su pertenencia a una familia con cierto poder económico y su propia actitud vital, entre el dandismo y la independencia, le han convertido en una especie de Bartleby que responde “preferiría no hacerlo” ante cualquier oferta de laboral.
Esta particular forma de afrontar la vida que posee Urrutia no implica que su existencia haya sido aburrida; en uno de los fragmentos recuerda que estuvo en la cárcel y que negoció con drogas, aunque con ironía señala que la mayor parte del tiempo vivido ha sido tranquilo. El pasado es uno de los temas recurrentes en este diario: la infancia perdida, los años universitarios y las vicisitudes de sus padres (españoles en Nueva York que se establecieron en San Sebastián al poco de nacer el autor) se cuentan con un tono más entrañable que el resto.
Mucho más mordaz se muestra cuando relata su vida pública el Bilbao de principios de siglo; en estos fragmentos suele satirizar, sin caer en el ataque cruel, a escritores y políticos con los que alterna y de los que cuenta anécdotas a veces hirientes, pero salvaguardando en estos casos su anonimato. El tono vuelve a ser relajado cuando narra episodios de su vida íntima junto a su mujer o a su gato y los viajes que emprende a Italia o a Benidorm. Urrutia huye de la petulancia del intelectual que despreciaría sus rascacielos y sus playas abarrotadas y describe la ciudad costera como su verdadero refugio.
La ausencia de obligaciones laborales, salvo los textos para el periódico, permiten al autor dedicarse con fruición a los libros. Se muestra como un lector voraz y desordenado que trufa sus textos de numerosas citas de sus autores predilectos: Montaigne, Borges, Machado, Proust, etc. El respeto a estos maestros parece que impele a Urrutia a escribir una serie de anotaciones con un estilo sobrio y (aparentemente) sin pretensiones, que con el tiempo se han convertido en este magnífico libro.
Reseña publicada en El Noroeste: